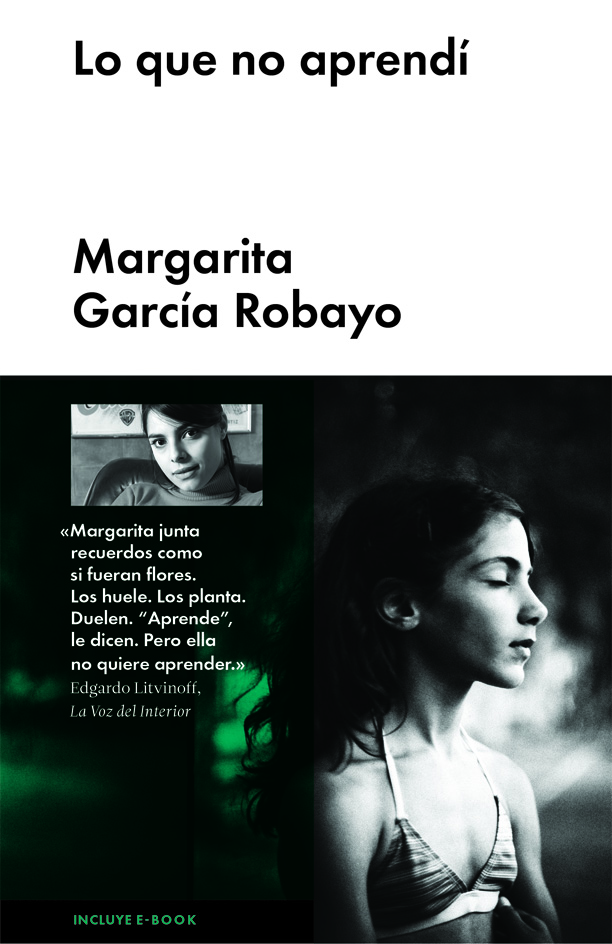Lo que no aprendí, de Margarita García Robayo
La protagonista de Lo que no aprendí —editado por Malpaso— no entiende a sus dos hermanas mayores, que la tratan como si fuera una nulidad; ni a su madre, una señora propensa a las conductas explosivas; ni a su hermano pequeño, que vive abismado en las honduras de sí mismo.
La protagonista de este relato de Margarita García Robayo no entiende a su familia y, sobre todo, desconoce a su padre, una eminencia que cultiva los trances extáticos como si ensayara su propia extinción. De modo que a nuestra heroína sólo le queda la triste alternativa de pasear su desconcierto durante largas horas de bicicleta. Pero cuando cae la tarde debe volver a casa y compartir las desdichas cotidianas con sus allegados.
La niña deja de tener once años en un colegio exquisito mientras su pequeño mundo se desintegra: el padre se recluye en la antigua vivienda familiar, una de las hijas mayores da cobijo a su madre y ella lo encuentra con una abuela que la ceba hasta la náusea. Intentará conjurar esos espectros para atender sus contratiempos privados, pero la familia siempre llama a la puerta. Cuando por fin comprenda las razones de cada uno será demasiado tarde y sólo le quedará la culpa de su propia incomprensión.
Margarita García Robayo nació en Cartagena (Colombia) en 1980, y desde 2005 está radicada en Buenos Aires. Es autora del libro de cuentos Hay ciertas cosas que una no puede hacer descalza (Planeta, 2009; Destino, 2010; Marcos y Marcos, 2010), de los libros de relatos Las personas normales son muy raras (Plumas de Mompox, 2011; Arlequín, 2012) y Orquídeas (Nudista, 2012), y de las novelas Hasta que pase un huracán (Tamarisco, 2012; Laguna, 2014) y Lo que no aprendí (Planeta, 2013; Malpaso, 2014), de la que prepublicamos un fragmento.
Sus libros han sido publicados en Argentina, Colombia, México, Perú, España e Italia y ha sido traducida a varios idiomas. En Colombia fue Coordinadora de Proyectos de la Fundación Gabriel García Márquez. En Argentina trabajó para Clarín, donde creó el blog Sudaquia: historias de América Latina, reproducido en medios como El País, El Espectador de Colombia y Le Monde. Entre el 2010 y el 2014 dirigió la prestigiosa Fundación Tomás Eloy Martínez.
La fotografía de la autora es de Alejandra López.
10
Era sábado a la tarde y en mi casa había un gran alboroto. A la noche había una fiesta en la casa de los Piñeres. Un coctel al que irían algunos políticos de Bogotá, incluido Álvaro Gómez. En menos de tres semanas se presentaba la nueva Constitución de Colombia y todo el mundo hablaba de eso, en la televisión y en la vida real. Hasta la hippie, que nunca hablaba de nada, había hablado de eso una vez: «Son todos fachos», dijo una mañana, mirando una foto de la Asamblea Constituyente en el periódico. Después escupió en el piso.
Le pregunté a Isabel qué significaba facho y ella me dijo: —¿Dónde oíste eso?
—En la televisión.
—¿Qué programa?
—Panorama.
Y ella:
—No te creo.
Alcé los hombros y me fui.
La señora Carmen, que peinaba a mi mamá para los matrimonios, se había instalado en la casa desde temprano. Les había hecho el blower a Isabel y a Eugenia; y a mí, como tenía el pelo liso, decidió que me vendrían mejor unos bucles. Nos arreglábamos en el cuarto de mi mamá porque era el más grande y el menos caluroso. Gabito estaba jugando en el patio con Mery. Hasta acá se oían los ladridos de Flípper y a Segifredo contestándole: «Perro marica». El Míster le había enseñado a decir eso. Cuando la señora Carmen terminó de empinzarme salí del cuarto, me asomé al pasillo y oí que mi papá hablaba por teléfono en su oficina.
Por esos días ya no estaba encerrado. Esa mañana me lo había tropezado varias veces, andaba paseándose por la casa con un libro en la mano. Pero cada vez que amagaba con acercármele, aparecía mi mamá por un costado y se ponía el dedo en la boca: «Shhh, no molestes a tu papá». Y él alzaba la vista, miraba a los lados y decía: «¿qué?», y enseguida volvía al libro.
La puerta de la oficina estaba cerrada, así que pegué la oreja.
—Sí, claro —decía mi papá—, entiendo las implicaciones.
Después se quedó callado y después siguió:
—Lo mejor es no remover el pasado.
—¡Catalina!
Pegué un brinco y descubrí la silueta de mi mamá al final del pasillo: manos en la cintura, un peinado inflado con espuma. Caminé hacia ella con la cabeza gacha.
—Perdón —dije.
Y ella me empujó la barbilla hacia arriba:
—Te voy a reventar.
Se veía rarísima, tardé en descubrir que tenía un solo ojo maquillado. Me agarró fuerte del brazo y me llevó de vuelta a su cuarto. La señora Carmen estaba maquillando a Eugenia en el banquito del tocador, mientras Isabel se retocaba la china con el cepillo redondo. Mi mamá siguió de largo hasta el baño, arrastrándome por el brazo. Cerró la puerta de un golpe. Los cuatro vestidos en tonos pasteles (imitando diseños de Amalín de Hazbún) colgaban del tubo de la ducha, cubiertos con las bolsas plásticas que les habían puesto en la tintorería. Me senté en el inodoro, mi mamá se paró frente a mí y alzó el índice derecho:
—Es la última vez que te lo advierto: como te vuelva a encontrar oyendo conversaciones ajenas te reviento a gaznatazos. No soporto más esa bendita manía, pareces una muchacha del servicio.
Cuando dijo «muchacha del servicio» bajó la voz, como para que Mery no oyera; pero Mery estaba lejos.
—¿Para qué mierda te mando a un colegio tan pris pris?
—Pero…
—¡Pero nada! —me sacudió por los hombros.
Tenía aliento a Paciflorine, un agua homeopática que se tomaba para los nervios, pero para mí que eso la ponía peor.
—Hoy es un día muy importante para tu papá, así que te pido que no me hagas hacer un escándalo, culicagada de mierda.
Pensé: «¿Importante por qué?». Y sonó el timbre.
—¡Mery! —gritó mi mamá.
Salió del baño y yo la seguí. El timbre volvió a sonar. Mi mamá asomó la cabeza por la puerta del cuarto y volvió a gritar:
—¡Mery, abre!
Hacía un escándalo cuando estaba nerviosa. Las fiestas la ponían nerviosa: sudaba tanto que tenía que maquillarse sentada en la cama, debajo del ventilador de techo, para que la base no se le cuarteara. Ahí estaba ahora, enjugándose los pómulos con una esponjita que tenía en el bolsillo de la bata. Me senté en el otro extremo de la cama y me crucé de brazos. Estaba harta de tanto agite y de tanto misterio. No quería ir a ninguna fiesta.
—¿Señora? —Mery tocaba la puerta.
—Entra —dijo mi mamá.
Mery abrió:
—Es el Míster.
Mi mamá se presionó las sienes con los dedos, haciendo circulitos.
—Dile que ahora no podemos atenderlo, que disculpe pero que vamos saliendo para un compromiso importante. Dile que estamos yéndonos a un matrim…
Pero antes de que pudiera terminar la frase, el Míster estaba delante de ella, con la sonrisa puesta.
—No gastes saliva, querida, sé muy bien para dónde van: salió en el periódico.
El Míster olía a trago. Tenía una camiseta de Batman gastada y sucia. Mi mamá agarró su espejo de aumento y empezó a pintarse el ojo con una sombra ocre:
—¿Entonces, qué carajo haces acá? —ya tenía gotas de sudor en el bozo.
—Como supe que se iban a poner todos bonitos y elegantes, quise venir a tomarles una foto.
El Míster sacó una cámara de su mochila y se la colgó. Yo escondí la cabeza en el cuello de la blusa porque al Míster le encantaba tomarnos fotos, pero nunca nos avisaba y salíamos mirando para otro lado o con la boca abierta o los ojos cerrados. Él decía que esas sí eran fotos auténticas, no como las que teníamos colgadas en las paredes, donde parecía que nos hubieran empalado a todos. «¿Qué es empalado, Míster?», le pregunté una vez. «Eso», dijo señalando la foto en que mi papá recibía una condecoración de un magistrado importante.
—Mira, Míster —mi mamá dejó de pintarse, se enjugó el bozo con el pomito y respiró—, yo te quiero mucho, acá todos te queremos, tú lo sabes muy bien. Pero si llegas a amargarle el rato a Gabriel con tus pataletas, te juro por Dios que no vuelves a poner tus patas mugrientas en esta casa.
—Tranquila, no vengo a amargarle el rato a nadie, vengo a tomarles una foto.
—No queremos ninguna foto —dijo mi mamá.
Eugenia estaba lista, se levantó del banquito del tocador y se miró al espejo:
—Sublime.
Tenía sombras azules, la rayita negra encima del ojo y mucha pestañina; los labios naturales. La señora Carmen dijo que así se usaban ahora. Isabel ocupó su lugar en el banquito. Mi mamá había vuelto a su ojo despintado. El Míster estaba apoyado en el marco de la puerta, tambaleándose. Sacó del bolso una botella de plástico, miró el cuadro del Sagrado Corazón de Jesús que colgaba encima del respaldar de la cama y alzó la botella al frente:
—Por san Álvaro Gómez y el Partido Conservador —se la empinó y se fue.
Había decidido no volver a la casa abandonada porque la última charla con Aníbal me había fastidiado y no tenía más ganas de oírle sus inventos. Pero esa noche, cuando nos estábamos yendo a la fiesta, lo vi y se me enfrió la barriga. Pensé que quería volver a visitarlo. Estaba parado en la esquina de la casa, con la hippie y un viejo turuleco que se llamaba José. Los tres fumaban.
A ese viejo todos lo conocían en el barrio porque iba de casa en casa vendiendo cachivaches, aunque mi mamá decía que lo que vendía era otra cosa. Siempre estaba como adormitado y tardaba en entender lo que le decía Mery: «No, señor José, gracias, pero no necesitamos un molinillo: ya tenemos». Y el tipo hurgaba dentro de su saco y volvía a sacar lo mismo: «Éste le sirve para batir el chocolate, doña». La mayoría de la gente le tenía miedo. Mi papá no: cuando no estaba ocupado en la oficina y pasaba José, él salía a la puerta a saludarlo, le ofrecía café y se sentaba con él a oírle sus locuras. José adoraba a mi papá, le hacía la reverencia para saludarlo y, a veces, cuando lo veía acercarse, se tiraba al piso para besarle los pies. Mi papá lo ayudaba a levantarse y le decía: «Un día te van a confundir con una lombriz». Y José lo miraba sonriente, como si le hubiera dicho un piropo.
—¿Ése no es el hijo de Ortega? —dijo Eugenia cuando pasamos por la esquina.
Isabel se volvió a mirar y dijo: «el mismo» y que estaba acabado, que parecía un espantapájaros. Íbamos en un carro polarizado, con chofer, que Melissa nos había mandado.
—Pobre Ortega —dijo mi mamá—, qué mala semilla.
Traté de mirar qué cara hacía mi papá, pero él iba adelante con Gabito y yo iba detrás con mi mamá y las mellas, casi sin poder moverme.
—¿Puede subir el aire acondicionado, señor? —mi mamá se enjugaba la cara con un pañuelo perfumado.
A ella le había parecido muy considerado que Melissa nos mandara un carro con chofer. A mí me pareció que a los Piñeres les daba vergüenza que llegáramos a la fiesta en nuestra camioneta vieja. Se lo dije a Isabel y ella me dijo que eso era «una obviedad». De todas formas, pensé, Melissa lo hacía por nuestro bien porque no quería que pasáramos vergüenza frente a todos esos cachacos que iban a ir a la fiesta. No había nada peor que los cachacos, eso lo sabía todo el mundo: era gente hipócrita y creída que te saludaba con besos y abrazos y después, apenas uno daba la espalda, escupían todo el veneno.
—¿Y a ti qué te pasa? —me preguntó Isabel cuando íbamos a medio camino y yo no había abierto la boca ni para bostezar, con el hambre que tenía.
—¿Qué me pasa de qué?
—Estás rara.
Mi mamá hizo «hum» o un ruido por el estilo de «yo sé muy bien lo que le pasa a esta culicagada». Miré por la ventanilla, traté de pensar en otra cosa porque no quería oírla. Vi en el vidrio el reflejo de mi cara, con esos bucles ridículos y los cachetes rosados por el rubor que la señora Carmen me había puesto. Me veía horrible.
—A mí me gusta ponerme guayabera —decía Gabito, que venía hablando con el chofer.
—Te queda muy elegante —dijo el tipo.
Yo estaba mareada porque Isabel, Eugenia y mi mamá se habían puesto perfumes distintos; mi papá y Gabito se habían puesto el mismo perfume y también la misma ropa: pantalón y guayabera blanca. Yo no quise ponerme perfume, pero daba lo mismo porque cuando me bajara de ese carro iba a salir oliendo a todo eso junto. Ojalá se me diera por vomitar, pensé, para dañarles la fiesta a todos.
—¿Qué te pasa, Caty? —insistió Isabel—, ¿no quieres conocer a Álvaro Gómez?
Alcé los hombros:
—Me da igual.
Estaba harta también de Álvaro Gómez, ésa era la verdad. Pero lo que más me tenía con rabia era que a nadie, salvo a mí, parecía importarle más lo de los poderes de mi papá. Era como si no fuéramos hijos de él, sino de cualquier persona ordinaria. De un médico. Mi mamá volvió a hacer «hum» y después se dedicó a elevarse las hombreras de ese vestido de astronauta. Así estuvo un rato, hasta que se obsesionó con que había dejado el horno prendido y que Mery, con lo despistada que era, no se iba a dar cuenta y, «Dios no lo permita» (se persignó), podía ocurrir un accidente terrible, una tragedia. Nos atosigó tanto con eso que estuvimos a punto de volvernos, hasta que ella misma se acordó de que ese día no había prendido el horno. Ese día no había prendido ni una hornalla: habíamos pedido arroz chino para que ella pudiera arreglarse tranquila. Se llevó la mano al corazón y dijo: «Menos mal».