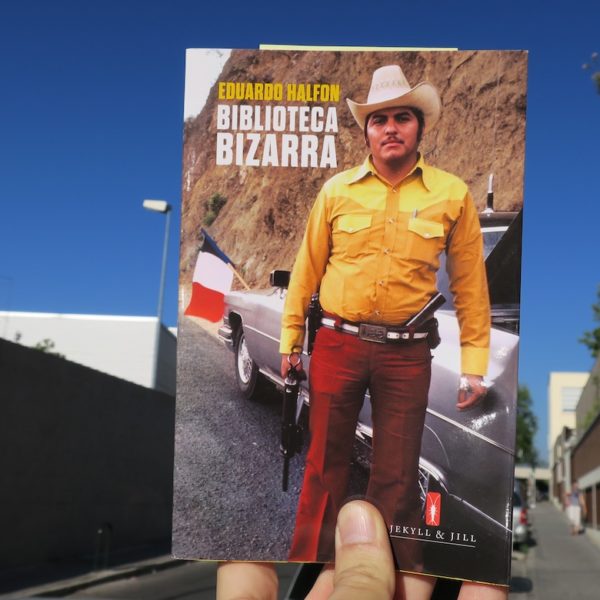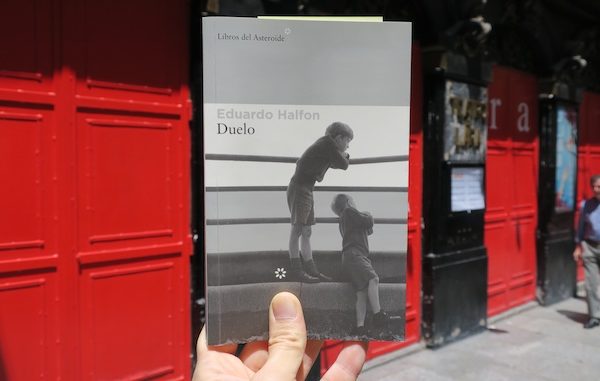Contra la soberbia del lector
Me sorprende mucho una actitud lectora que sufrimos más a menudo los escritores con fecha de nacimiento más reciente. Cogen tu libro, en un foro público o en tus mismísimas narices, y se disponen a elogiarlo. Pero antes hacen un inciso: “No tenía ni idea de quién eras antes de que cayera en mis manos este libro, pero ni la más remota idea, ni sonarme de lejos”. Queda claro que no hay posibilidad de que ellos buscaran el libro por su propia voluntad, pues lo desconocían todo de su autor. El libro les ha llegado por alguna recomendación o alguna intervención mariana, que agradecen, pero sin mucho entusiasmo. Su elogio o ditirambo acaba adquiriendo la paradójica forma del indulto: contra todo pronóstico, tú, mindundi ignoto y desconocidísimo, te has ganado un hueco en su biblioteca. Un hueco provisional y sospechoso, pero hueco, al fin.
Son estos individuos lectores que se tienen en alta estima de criterio y bagaje. Lectorísimos a los que nada escapa. No importa que el autor cuya vida perdonan tenga ya una trayectoria, haya ganado algún premito o le hayan dedicado alguna atención que otra en la prensa: si él no lo conoce, no existe. Son ellos quienes sacan al autor de la irrelevancia con su súbito y casual hallazgo. En el fondo, son como un Cristóbal Colón que llega a las Indias doscientos años tarde, cuando ya no queda un indio en el Caribe, pero no se da por aludido y se atribuye el descubrimiento. Es una actitud que me llama mucho la atención porque yo, que me tengo por lector un poco informado, sufro del mal contrario: cuando tropiezo con un autor que me gusta pero del que no sabía nada, me avergüenzo mucho. Me siento culpable por mi ignorancia y casi pido perdón. Me da mucha rabia que se me escapen nombres importantes del radar. No puedo leer a todos, pero sí puedo manejar referencias vagas de todos los must, que dirían los ingleses, y cuando alguien se queda fuera de mi alcance siento que he fallado. Porque en la era Google no hay excusa para no conocer nada. Jamás se me ocurriría enorgullecerme de no haber oído hablar de alguien, y menos delante del aludido. Sin embargo, esos lectores lectorísimos casi hacen sentir al escritor culpable: ¿cómo es que no te conocía? ¿Es que no te has esforzado lo bastante para que yo te conozca?
Pasé mucha vergüenza hace unas semanas en Plasencia. Iba yo a presentar mi librito y me dijeron que al acto acudiría Gonzalo Hidalgo Bayal, que se lo había leído y le había gustado mucho. Yo no había leído a Hidalgo Bayal, apenas lo ubicaba. Me dijeron que vivía en Plasencia, profesor ya jubilado, que era uno de los grandes y que acababa de sacar su último libro. Le dije a Paco de Cálamo que me lo buscara y lo eché a la maleta, pero no tuve tiempo de leerlo en el viaje, y llegó a Plasencia intonso. Hidalgo Bayal, de quien me constaba su maestría y su enormidad literarias, charló mucho rato conmigo de mi libro, y pagó unas rondas de vino como paga la gente en los pueblos de España, sin resquicio a la réplica, y se sentó a mi lado en la cena, y fue muy divertido e inteligente y me halagó y hasta se animó a tomar una copa en un bar donde se encontró a unos antiguos alumnos con los que estuvo compadreando. Me pareció una persona excepcional, un sabio humilde, un poco tímido y con un sentido del humor finísimo e inagotable. Le dije que llevaba su último libro en la maleta y que me lo había olvidado en el hotel. Era mentira: no quise su autógrafo porque no lo merecía. Lo olvidé a propósito. Salí de Plasencia muy avergonzado, consciente de que aquello no estaba bien, que había algo casi perverso en que Hidalgo Bayal conociera a fondo mi libro y yo no supiera de él más que lo que dice la Wikipedia.
He leído al fin Nemo, su último libro. Y voy a seguir por todos los demás. Si escribo estas líneas es por un sentido de la justicia y de la reparación, porque de verdad que me avergüenza mucho mi ignorancia. Hidalgo Bayal (pero eso ya lo saben los que saben de literatura, no voy a venir yo a descubrir nada, no quisiera parecer uno de esos lectores lectorísimos) es una especie de Proust de la dehesa. Un prodigio idiomático. Desde Delibes no había leído un castellano así, ni tampoco recuerdo en la literatura española reciente un talento tan prodigioso para construir atmósferas e ir hilando personajes y tramas complejísimos como si fueran una charla de café. O de bodega. Como lector, pero sobre todo como escritor aún joven, me quito el sombrero que no uso y hago la reverencia que merece. Me declaro hidalgobayalista, y voy a dar la brasa con sus libros a todo el que me soporte.
Lo hermoso es que Hidalgo Bayal me trató como a un colega, como a un igual. No, más que eso: me trató con afecto y admiración. Admiración confesa por mi libro. Y yo, con el cascarón aún en la cabeza, me pavoneé, celebré sus chistes y conté otros, compadreé con él sin saber que estaba ante uno de esos pocos escritores grandes de verdad. En ningún momento me hizo sentir incómodo, ni se mostró paternal, ni me indultó, ni dijo nada parecido a: “yo es que no tenía ni idea de quién eras”. Al contrario. Rotundamente al contrario.
¿Cómo podré reparar mi grosería? Si ya me resultaba difícil soportar a estos lectores lectorísimos que perdonan la vida de los autores que descubren por casualidad, tras conocer a Hidalgo Bayal han quedado reducidos a una altura microscópica. Su altanería es tan zafia al lado de la risa contagiosa del escritor extremeño (del Proust extremeño) que no sé si voy a poder seguir siendo educado y sonriente con ellos nunca más.
Lean a Gonzalo Hidalgo Bayal, no cometan mi error.
Fotografía: Tusquets