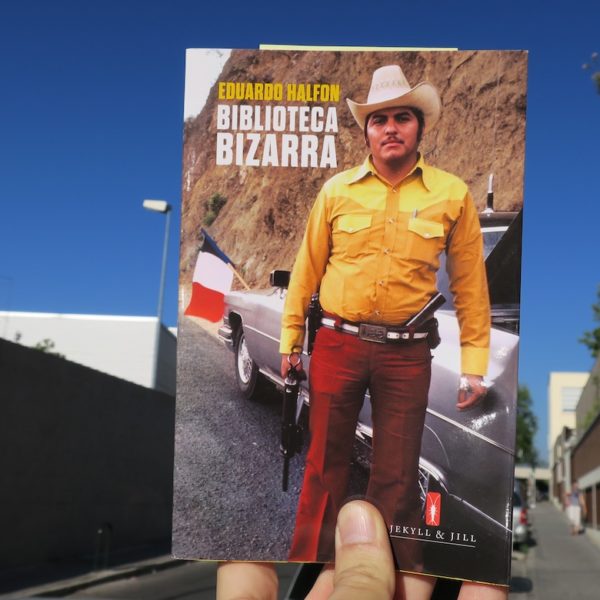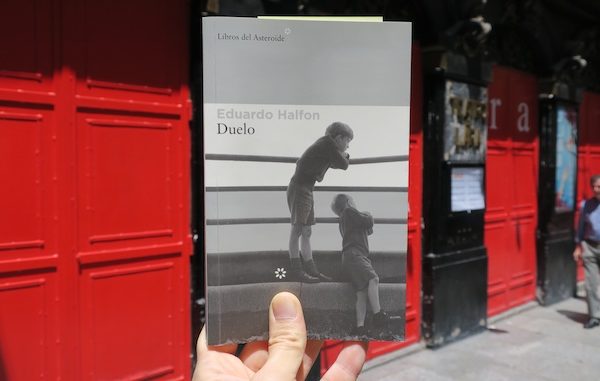Contra la solemnidad, por Sergio del Molino
«Es imposible que te pase nada malo al lado de Max. Pero no porque te pueda salvar de mil peligros, sino porque él los ha vivido mucho peores. Pobre de quien tosa en su presencia y se queje de un catarro otoñal, porque ahí llegará Max para hablarle de cuando cogió la hepatitis A en la India. Pobre de quien manifieste que está preocupado porque no llega a fin de mes, porque Max lo consolará hablándole de cómo se tuvo que tragar su propio vómito cuando hizo un reportaje fotográfico a bordo de un cayuco que completó la travesía entre Sierra Leona y las Canarias. Max es la versión madelman de las madres que le dicen al niño que no dejen comida en el plato porque los negritos se mueren de hambre.»
Miqui Otero, Rayos (Blackie Books, 2016)
Hace años, en Perpiñán, me senté a tomar algo en una terraza de la plaza Arago y noté algo extraño. Un aroma peculiar, un aire incómodo. Estuve por preguntarle al camarero si se les había quemado algo o si había habido un accidente en una planta química de los alrededores, pero no hizo falta porque enseguida me di cuenta de que el ambiente estaba enrarecido por la agitación de fulares y el pavoneo de varias personas sentadas a mi alrededor. Personas que fingían esconder mundos en la mirada y que, cuando su mesa estallaba en risas, eran los únicos que sólo sonreían (o lanzaban media sonrisa, que es más Corto Maltés), porque habían presenciado tantas cosas horribles que ya no le veían sentido a la carcajada, como Adorno no se lo encontraba a la poesía después de Auschwitz.
Se celebraba en la ciudad el festival fotográfico Visa pour l’image, uno de los más destacados de Europa (con permiso de Photoespaña), y aquella gente tan curtida eran reporteros de guerra. Como humanos, tenemos una insoportable tendencia a la solemnidad, pero hay oficios que la promueven más que otros, y el reporterismo de guerra es uno de ellos. Lo pensaba mientras leía ese pasaje transcrito de la estupenda Rayos, de Miqui Otero (donde el descrito, Max, es un reportero de guerra al que casi nunca se ve fuera de la redacción del periódico de Barcelona donde trabaja), y pensaba también que la literatura no se libra de esa pulsión de autoconciencia trascendental. Cuántas veces nos arrogamos los escritores (o echamos sobre los agotados hombros de la literatura) misiones que nadie nos ha encomendado.
Miqui Otero vindica la ligereza, hace de la frivolidad una bandera estética y nos recuerda, por si nos falla la memoria, que la inteligencia y la honradez no tienen por qué manifestarse con gesto grave de llevar un par de días sin ir al baño. Y esa sí que es una misión que la literatura puede desempeñar con éxito: forzar la carcajada, reírnos del mundo que se toma demasiado en serio. Me gustan los libros que se ríen fuerte. Yo quería que mis libros se rieran así, pero a veces siento que se comportan más como el corresponsal de guerra que sólo se permite media sonrisa. Con la risa se pueden decir las cosas más serias, y suenan más hondas y verdaderas que dichas con el fular colocado de forma trágica y la condensación del dry martini goteando sobre la mesa de la terraza de la plaza de Arago de Perpiñán.