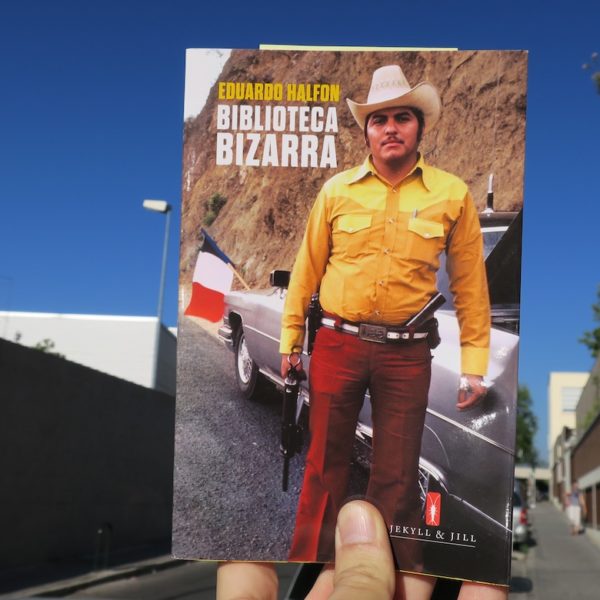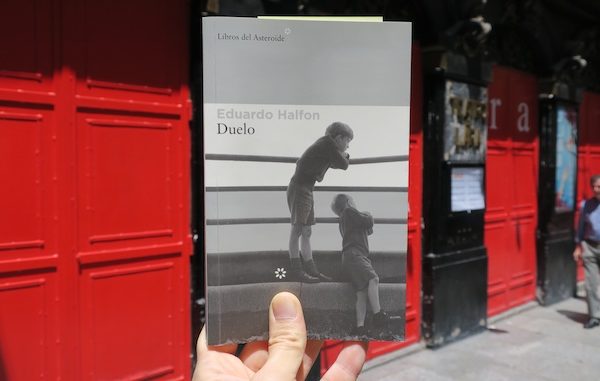Apariciones (III): Manuel Vázquez Montalbán, por Cristina Fallarás
Hoy ha venido a verme hasta aquí el escritor Manuel Vázquez Montalbán. Tiene una idea muy clara de las cosas de vivir y de la literatura, y dice que al fin y al cabo todo son chismes de peluquería.
–¿Has leído Bouvard y Pécuchet, de Flaubert?
Me ha soltado la pregunta antes de saludarme o interesarse por mi situación en este lugar abandonado por el tiempo y la memoria en el que me he instalado. Posiblemente encuentra normal el chamizo que he montado con restos de restos para asumir que, definitivamente, la vida era esto.
Yo no he leído a Flaubert. Bueno, sí he leído a Flaubert, porque todo el mundo ha leído a Flaubert, o al menos recuerda haberlo leído. Yo recuerdo haberlo leído también, pero no recuerdo en absoluto Bouvard y Pécuchet, y ni siquiera me suena. Demasiado largo de explicar.
–No, creo que no lo he leído.
–Hay que leer a Flaubert y también Madame Bovary, y luego hacer todo lo demás —el gesto de sus ojillos, ese punto de luz, me ha hecho dudar, creo que me estaba tomando el pelo, pero nunca se sabe—. Hay que leerlo antes de sentarse a escribir.
Aquí, los faroles del jardín parecen armas abandonadas, herrumbrosas armas, y entre los deshechos acumulados en la piscina he visto uno de los focos que la iluminaba por la noche, reventado. Sentarse a cenar al borde de una piscina iluminada una noche de verano, ésa es una buena idea de la felicidad. Le he dicho a Vázquez Montalbán que, si quería, le invitaba a cenar algo. Es evidente que no estoy en disposición de invitar a nadie a nada, y menos a cenar, ¡aquí no hay nada de nada más que restos! Por eso lo he dicho, a ver si él hacía el gesto y me invitaba a mí. Él come y sé que solía invitar, en vida, solo por compartir lo de comer. No se ha dado por enterado.
–No tengo apetito. Háblame de lo tuyo.
–No sé qué decirte.
El hambre me resta mucha cortesía.
–Pues si tú no lo sabes… –ha echado una ojeada alrededor, como si se pudiera ver algo–. Aquí se debía de follar mucho.
–No sé.
–Los lugares cerrados como este se prestan a la promiscuidad.
–Imagino que te refieres a una promiscuidad secreta, no sé, encerrada.
–Claro, mujer, una promiscuidad cerrada como una lata de anchoas e igual de incómoda. O de apetecible, si te gustan las anchoas en lata.
–No sé. Una vez se dijo que en la zona del final había tres matrimonios que organizaban camas redondas. Ni me lo imagino, la verdad.
–…
–Y luego estábamos los niños, que teníamos por aquí nuestros primeros escarceos sexuales. Y los segundos y los terceros. Creo que la mayor promiscuidad aquí era la infantil.
–¿Tú también?
–Sí, claro, pasábamos el día en bañador, mojados de una piscina a otra. Luego un día a uno le salían pelos, a otra le salían tetillas… Ya sabes.
–No sé, cuéntamelo.
–No me da la gana. Lo de las anchoas en lata ha sido un golpe bajo, Manolo. ¿Tienes anchoas?