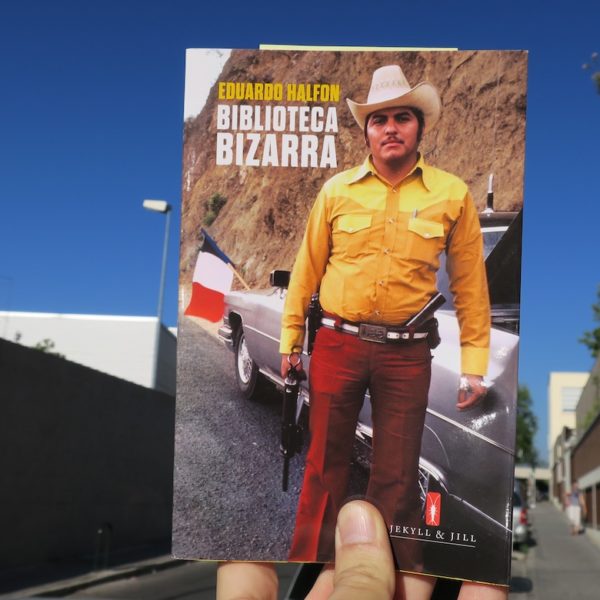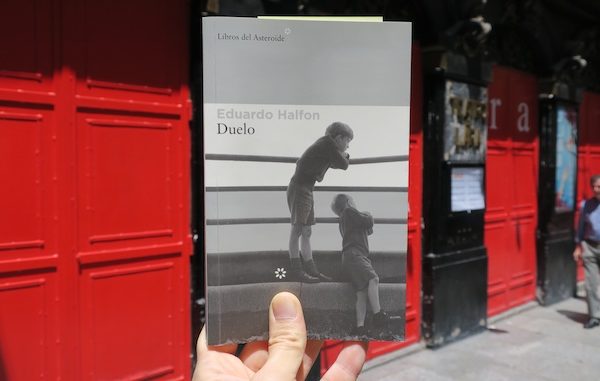Vivan los garbanceros, por Sergio del Molino
Ando leyendo a Galdós por razones que no vienen de momento al caso (ojalá fuera el simple placer) y me ha entrado hambre. A Don Benito le insultaban llamándole el garbancero, y quienes se lo llamaban parecían más bien ascetas o aficionados a ingerir más líquido que sólido. Como garbancero amante del cocido y de todos los guisos de legumbre, nunca entendí el sentido del insulto, y quizá debería hacer una confesión antes de seguir: desconfío a primera vista de la gente frugal.
Es corriente, en ámbitos profesionales, conocer a alguien comiendo. Se organizan comidas para empezar relaciones de trabajo. Es un momento crítico para mí, porque creo que no se me dan bien las primeras impresiones y no quiero parecer un tragón ni un borracho, así que espero a que el otro lleve la iniciativa. Si pide agua y ensalada, pido agua y ensalada, con zozobra, timidez, prevención y distancia. En cambio, las pocas veces en que el otro pide una botella de Ribera y unas migas con huevo frito, sé que me encuentro ante el comienzo de una hermosa amistad. Recuerdo a un jefe de un periódico que empezó la comida diciéndome: “Te recomiendo los torreznos, aquí los hacen muy ricos”. Fue amor a primera fritura (y, de hecho, nos entendemos bastante bien). Hay otro escritor al que ya quería, pero del que me enamoré cuando, en un festival en una ciudad peruana de cuyo nombre no quiero acordarme, me llevó a almorzar dos veces a dos restaurantes distintos (es una historia más larga, pero no menos humillante para sus glotones protagonistas). Esto que me pasa en las relaciones humanas, me sucede también con los escritores: no tengo buen feeling con los que comen rarito, los que apartan los guisantes, los que no pueden comer nada de la carta, etcétera. Me sospecho que los mayores detractores de Galdós eran unos melindrosos de esos que no mojan pan.
Con Galdós siempre me he entendido de maravilla. Empiezo cualquiera de sus libros y me entrego a una felicidad lectora que pocos autores me regalan y que tiene que ver por igual con lo que cuenta y con cómo lo cuenta. El lenguaje galdosiano es riquísimo, un español a la vez familiar y muy exótico, donde el casticismo se funde con el neologismo divertido. Es sabroso, amigable y travieso, con un narrador que parece omnisciente pero que esconde mil trampas, que a veces se vuelve sordo y no escucha lo que dice un personaje, o se distrae y se pierde parte de la acción principal, que se cuela en sobres y cartas, que hace trampantojos muy sofisticados que, si los usara un narrador del siglo XXI, serían celebrados como audacias posmodernas. Pero, además, los personajes galdosianos comen. Mucho. Hay miles de comilonas en sus páginas y decenas de mujeres (casi siempre son mujeres) que trasiegan en cocinas.
Decía el propio Galdós que en España no se come, que se engulle. Habla de la España hambrienta y violentísima de su siglo, pero incluso en aquel país semibárbaro, tan despreciado gastronómicamente por los viajeros extranjeros, sobre todo franceses, se encontraban recetas y productos que abren el apetito del lector con el estómago más difícil. No es mi caso, que lo tengo siempre dispuesto, así que no me he podido resistir y, después de un par de cientos de páginas de ver gulas ajenas, he corrido a regalarme un complemento perfecto para mi cocina y mi pasión garbancera: Las recetas de Solita. La cocina de los Episodios Nacionales, de Rebeca Calvo. Hay en sus páginas un compendio de gastronomía tradicional española comparable al de La cuchara de plata, el libro canónico de la cocina popular italiana.
Un solo ejemplo de un banquete preparado por Solita (que es, sin duda, la mejor cocinera de los episodios). En una tarde de verano, parece que suave, no sofocante, en los cigarrales de Toledo, sirvió una cena “alegre y opulenta” que consistió en “abundante caza, sabrosos salmorejos, estofado de vaca que propagó por toda la casa su exquisito olor de refectorio, legumbres fritas en menestra, festoneada con ruedecillas de huevos duros, vino fresco de Esquivias, y luego un bandejón de albaricoques de la finca, frescos, ruborizados, y echando pura miel por aquella boquirrita con que se pegaban al árbol”.
Si tras leer esto no tiene hambre, no es usted un garbancero como yo. No nos vamos a entender.
Fotografía: Antonio Marín Segovia (Todos los Creative Commons)